
Lo leímos en "Derecho a Leer"
El artículo original en "Federratas".
Nomen est omen
Rápido: antes de seguir leyendo, pensá en un libro.
Lo más probable es que ante ese pedido, hayas pensado en algún título, algo estilo “Cien Años de Soledad”, “El Capital” o incluso “Manual Práctico de Electricidad del Automotor”. Estas, y muchas otras, son respuestas tan razonables como incorrectas: esos no son libros sino, respectivamente, una novela, un tratado, y un manual. Estamos confundiendo a la obra con el libro, dos entes de naturaleza y finalidad completamente distintos. Esta confusión es útil a algunos intereses, por lo que vale la pena despejarla, y aclarar la relación entre estos términos.
Las obras son producciones intelectuales, intangibles, distintas entre sí, elaboradas en forma individual y artesanal. Su principal insumo es el tiempo de quien la escribe, a menudo de un único autor (sin contar, por supuesto, el de los que éste leyó). La obra está íntimamente atada a sus autores, y sirve como vehículo para comunicar ideas al público lector.
La naturaleza de los libros es muy distinta. Son objetos tangibles producidos en serie, industrialmente, en tiradas de miles o millones de ejemplares idénticos, que requieren una importante inversión de capital para financiar una compleja cadena de producción, logística y mercadeo. El libro y su comercialización son ajenos al autor, que a menudo ve cómo su editorial permite que su obra caiga en el olvido con tal de maximizar su retorno de inversión. La finalidad del libro no es otra, en fin, que servir como vehículo para comercializar obras al público consumidor.
En realidad, esa es su finalidad en principio. La naturaleza industrial, intensiva en capital de la producción y comercialización de libros llevó a una distorsión importante de esta idea, al punto que hoy las obras son más vehículo de venta para los libros que al revés: la obra es la excusa para venderle al público otra pila rectangular más de papel industrialmente manchado y encuadernado.
Porque en realidad es ésto último, el libro, el objeto, lo que la industria editorial produce y vende, no obras, que son un mero insumo de su actividad. Un libro que contiene una obra popular venderá más ejemplares que otro que contiene una menos conocida, pero el precio al público no depende de las cualidades de la obra, sino de las características físicas del objeto: la calidad del papel, la impresión y el encuadernado. Un libro de tapas blandas cuesta siempre mucho menos que uno de tapas duras con la misma cantidad de páginas, independientemente de la obra que contengan.
¿Libros electrónicos?
Una vez identificada la naturaleza del libro como objeto industrial, el nombre “libro electrónico,” que hasta recién nomás nos sonaba perfectamente natural, se vuelve muy disonante. ¿Cómo puede ser “electrónico” un libro, si la esencia misma del libro es ser tangible, concreto, industrial, escaso? ¿Por qué mantener la palabra “libro” en el nombre de algo que elimina al libro mismo de la ecuación?
En principio, un “libro electrónico” no sería otra cosa que un archivo digital en el que se encuentra codificada una obra. No es un objeto concreto, no requiere infraestructura ni grandes inversiones de capital para producirlo ni distribuirlo. Una vez producido el primer ejemplar de una obra en soporte digital, producir nuevas copias y ponerlas al alcance de todo el mundo a través de redes P2P tiene un costo despreciable.
El soporte informático permite usos que un libro no: el dispositivo que se usa para acceder a la obra puede presentarla de distintas maneras a distintos lectores: personas ciegas pueden leerla en Braille o hacer que el sistema se las lea en voz alta; personas con visión disminuída pueden leerla en letras particularmente grandes, o de alguna otra manera adaptada a su discapacidad; personas con percepciones estéticas muy delicadas pueden leer el texto en su tipo de letra y esquema de diagramación favoritos; estudiantes e investigadores pueden aplicar herramientas automáticas para hacer análisis del texto que serían prohibitivos de hacer en papel.
Llamar “libros electrónicos” a estos archivos digitales es como llamar “triciclos alados” a los jets transatlánticos de pasajeros: en cierta forma los describe, pero los subestima groseramente. Esa subestimación es útil a las editoriales: pensar en términos de “libros electrónicos” limita nuestra imaginación respecto de qué podemos esperar de ellos.
Libros que no son libros, por plata que sí es plata
Cuando la industria editorial habla de “libros electrónicos,” en efecto, no habla de obras, ni de archivos digitales, habla simplemente el único lenguaje que le es propio: el de las unidades de comercialización. Frente a la perspectiva de una importante reducción del rol de sus productos como soporte de obras, buscan desesperadamente mecanismos que le permitan seguir teniendo algo para vender en un mundo en el que sus servicios no son ya imprescindibles sino, en el mejor de los casos, un lujo para los amantes del libro-objeto.
Con gran perspicacia, y fieles a la máxima empresarial “una crisis es una oportunidad vestida de fajina,” huyen hacia adelante, hacia un escenario que, en términos del juego de la perinola, equivale a “toma todo:” el libro electrónico como un producto con mínimos costos de producción y distribución, inagotable aún sin necesidad de stock, vendible una cantidad indeterminada de veces.
Dinero a cambio de nada. El mejor de los mundos.
El único obstáculo a esa visión del Nirvana corporativo es el hecho de que, libradas a sus propios medios, las redes informáticas convierten a todo el mundo en una editorial. Para que el esquema funcione, es necesario primero encontrar una manera de ser los únicos que puedan proveer el producto. De alguna manera, hay que hacer que la publicación vuelva a ser un emprendimiento intensivo en capital.
Para las editoriales, entonces, una obra en soporte digital con todas sus ventajas y posibilidades no es un libro electrónico. Para convertirse en uno, la obra debe estar codificada de tal manera que sólo pueda accederse a ella utilizando dispositivos y programas controlados por las mismas editoriales. Estos dispositivos sólo permiten a los usuarios acceder a las obras de las maneras que la editorial considera apropiado. No permiten hacer copias, ni prestar el libro, ni lo leen en voz alta, ni lo procesan de manera alguna que no haya sido prevista y expresamente autorizada por la editorial.
Una ventaja adicional para las editoriales, de un “libro electrónico” así definido es que requiere, nuevamente, de infraestructura industrial: no sólo hay que fabricar, distribuir y vender los dispositivos especializados, también es necesario mantener en funcionamiento una flota de servidores conectados a Internet, cuyo objetivo es autorizar cada uso de cada obra (registrándolo, por cierto, en bases de datos apropiadas), asegurarse de que nadie use la obra de modos no aprobados por la editorial, e incluso borrar de la biblioteca libros legítimamente adquiridos por los usuarios, como ya ocurrió con “1984” de George Orwell en el Kindle de Amazon.
Así, un “libro electrónico” ofrece no sólo menos ventajas que un simple archivo digital: ofrece menos posibilidades incluso que el libro de papel. El libro de papel se puede prestar, se puede obtener de una biblioteca pública, se puede leer sin que nadie se entere, e incluso sigue estando allí luego de la quiebra de la editorial, algo que el libro electrónico no sobrevive: si se apagan los servidores, la obra se vuelve inaccesible.
Son dos caminos distintos, y no debemos confundirlos porque, aunque parten del mismo lugar, llevan a destinos diferentes. Los “libros electrónicos” tal como los define la industria editorial no son más que el medio que avizoran para perpetuarse en el control de la agenda cultural y el acceso a la cultura. Afortunadamente, las redes y archivos digitales nos ofrecen una forma de eludirlas, y devolver ese control a la sociedad.
















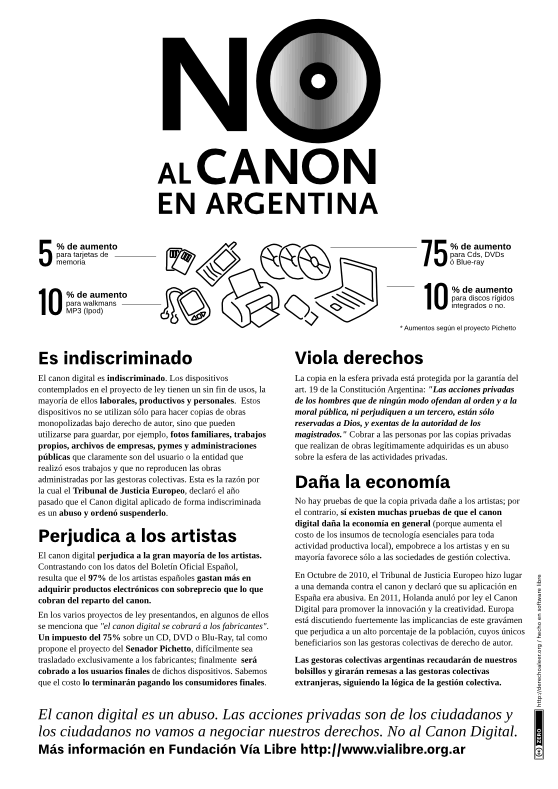









0 comentarios:
Publicar un comentario