Por Daniel Link
Fuente Diario Perfil.El trabajo rural es, por naturaleza, esclavo. Esclavo de los ritmos naturales, urgente, impostergable: cuando no llueve hay que regar, cuando llueve demasiado hay que canalizar. Se debe plantar en los períodos indicados y cosechar cuando hay que hacerlo. Las jornadas son agotadoras, desde las primeras luces hasta las últimas, porque el tiempo apremia, apura la flor, las condiciones meteorológicas son impredecibles, y en invierno hace demasiado frío y en verano demasiado calor.
La mayoría de los trabajos rurales son estacionales y uno queda sencillamente encadenado a la espera (que el ganado engorde, que las plantas crezcan, que el grano madure y la fruta sobreviva a sus predadores...) o debe migrar y convertirse en trabajador golondrina para, como esas aves, sobrevivir no tanto un año cuanto una temporada o una estación más: la vendimia, la zafra, la desfloración, la cosecha de arándanos son los nombres más o menos míticos de esas actividades en las que históricamente se nos ha ido la vida, hemos perdido a las familias y nos hemos vuelto extraños a nosotros mismos.
Hacia 1940, un informe del Departamento Nacional del Trabajo señalaba que “la vida de trabajo del obrero santiagueño no es la del hombre civilizado. Son deficientes las condiciones de higiene y seguridad en que desarrolla su labor, en una atmósfera de inseguridad y de peligro, aunque familiarizado con ella. Sus consecuencias son realmente de carácter pavoroso; la mortalidad obrera –‘capital humano’– acusa porcentajes que exceden todo cálculo e indican la necesidad imperiosa de que el Estado acuda a combatir el mal, salvando de la decadencia a una raza ya en principio de degeneración”. El informe concluía en que darles tierras a los campesinos sería la mejor manera de preservar ese capital humano y mejorar sus condiciones de vida: “Colocar la propiedad rural al alcance de la clase trabajadora es elevar su condición y difundir su bienestar” (citado en Noemí Girbal-Blacha, Silvio Ospital y Adrián Zarrilli. Las miradas diversas del pasado. Las economías agrarias del interior ante la crisis de 1930, Buenos Aires, Ediciones Nacionales, 2005).
Han pasado ya más de setenta años desde aquel diagnóstico y la mayoría de los trabajos rurales están hoy tecnificados, y por eso los campos se vaciaron de gente. Pero algunos no: se necesita de la mano del hombre y una módica capacidad de discriminación. Como en los lugares donde se produce esa demanda de mano de obra no hay quien la satisfaga y la gente ya no puede andar viajando en busca de oportunidades de trabajo, hay contratistas que recorren los lugares más miserables y donde hay más hambre para juntar cuadrillas. ¿Quién va a negarse a subirse a esos ómnibus negreros si en el propio lugar no hay ni agua para dar de beber a las criaturas?
Sea. Vamos a pasar el mes, o la quincena, allí donde haya necesidad de nuestra degradada inteligencia y donde puedan darnos algunos pesos para mal alimentar a la familia hasta el próximo viaje.
Es difícil saber, sin acceder a la estructura completa de costos de la producción, si por esos trabajos se paga lo que corresponde (mucho o poco). El Ministerio de Trabajo y los sindicatos deberían saberlo, desde hace tantos, muchos años (¿setenta, cincuenta?), incluso antes de que existieran las multinacionales de la tierra y los dueños de las patentes de semillas y variedades de frutas.
Pero más allá de eso, siempre existirá el escándalo de lo que se ve a simple vista, las condiciones serviles de la leva: hacinamiento, mala alimentación, inexistencia de las condiciones mínimas de higiene, sujeción de la paga a variables imprevistas...
Hace unos días, en la televisión, discutían si eran más malos los empresarios responsables de esas condiciones o los sindicatos, que no las denuncian. Yo creo que los más malos son los que han permitido el desmonte de los algarrobales santiagueños (20 mil hectáreas en los últimos cuatro años, en contravención de la Ley de Bosques), los gobiernos provinciales de Salta y Santiago del Estero, en primer término. Con el desmonte se perdieron los algarrobos, quebrachos, guayacanes, mistoles y también los animales que vivían en la zona: el conejo de palo, el rocillo, el oso melero, la charata, la corzuela, todo lo que durante más de doscientos años permitió un uso autosustentable del monte.
Con ellos desaparecen los bombos legüeros, la Salamanca, los cuentos del Ucumar y el canto del Urutaú. Nos volvemos extraños a nosotros mismos, quedamos indefensos y disponibles para la explotación salvaje. Aceptamos cualquier cosa.
















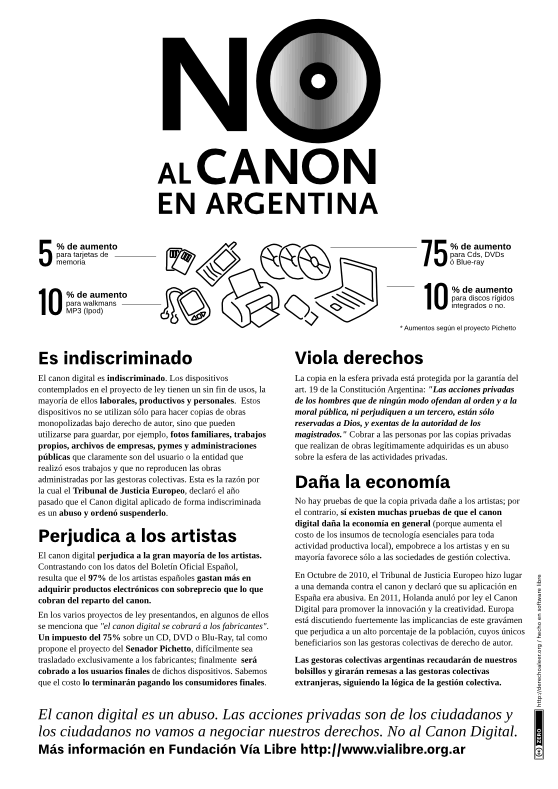









0 comentarios:
Publicar un comentario