
En la nota de Alfredo Zaiat sobre la economía de la droga comenta un artículo de The Economist a favor de la despenalización del consumo de drogas.
En síntesis lo que dice Alfredo Zaiat dice:
"El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: “La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala”. Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que “la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados”. Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones."
Así que buscamos la nota de The Economist y la encontramos y dice:
Anahí nos avisa que en este blog hay una traducción del artículo de The Economist:
Estados fallidos y políticas fallidas
Cómo detener las guerras de las drogas
The Economist
Marzo 5 de 2009
La prohibición ha fallado; la legalización es la solución menos mala
Hace cien años un grupo de diplomáticos extranjeros se reunió en Shangai para iniciar el primer esfuerzo internacional de prohibición del comercio de una droga narcótica. El 26 de febrero de 1909 acordaron instalar la Comisión Internacional de Opio – justo unas décadas después de haber librado Gran Bretaña una guerra contra China para imponer su derecho a comerciar la sustancia. Luego vinieron muchas otras prohibiciones de sustancias que alteran el ánimo. En 1998 la Asamblea General de la ONU comprometió a sus países miembros a alcanzar un “mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir significativamente” la producción de opio, cocaína y canabis para el 2008.
Ese es el tipo de promesa que le encanta hacer a los políticos. Alivia el sentido de pánico moral que ha sido la dama de compañía de la prohibición por un siglo. Su intención es tranquilizar a los padres de adolescentes alrededor del mundo. Pero es una promesa inmensamente irresponsable, porque no puede ser cumplida.
La semana entrante, ministros de todo el mundo van a reunirse en Viena para definir la política internacional de drogas para la próxima década. Como generales de la Primera Guerra, muchos dirán que todo lo que se necesita es más de lo mismo. De hecho, la guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado estados fallidos en el mundo en vías de desarrollo mientras que la adicción florece en el mundo rico. Por cualquier medida razonable, esta lucha de 100 años ha sido iliberal, asesina y sin sentido. Por eso es que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas.
“Menos mala” no significa buena. La legalización, aunque claramente mejor para los países productores, traería riesgos (diferentes) para los países consumidores. Como delineamos abajo, muchos consumidores vulnerables de drogas sufrirían. Pero desde nuestro punto de vista, más sería lo que ganarían.
La evidencia del fracaso
Hoy en día la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen no habla más de un mundo libre de drogas. Su alarde es que el mercado de las drogas se ha “estabilizado”, significando con ello que más de 200 millones de personas, o casi el 5% de la población mundial adulta, todavía consume drogas ilegales – aproximadamente la misma proporción que hace una década. (Como la mayor parte de los "hechos" sobre las drogas, éste es sólo una conjetura educada: el rigor de la evidencia es otra de las víctimas de la ilegalidad.) La producción actual de cocaína y opio es probablemente igual que la de hace una década; la de canabis es mayor. El consumo de cocaína ha declinado gradualmente en los Estados Unidos desde su pico a comienzos de los años ochenta, pero el camino es desigual (permanece mayor que a mediados de los noventa), y crece en mucho lugares, incluyendo Europa.
Esto no es por falta de esfuerzo. Estados Unidos por sí solo gasta alrededor de $ 40 mil millones de dólares cada año tratando de eliminar la oferta de drogas. Arresta a 1.5 millones de sus ciudadanos cada año por delitos relacionados con drogas, y encierra a medio millón de ellos; la existencia de leyes más estrictas contra las drogas es la razón por la cual uno de cada cinco estadounidenses pasa algún tiempo tras las rejas. Y en el mundo en vías de desarrollo se derrama sangre a una velocidad sorprendente. En México más de 800 policías y soldados han sido asesinados desde diciembre de 2006 (y el número de víctimas ya va por los 6000). Esta semana otro líder más de un país azotado por el problema de las drogas – Guinea Bissau – fue asesinado.
Pero la prohibición, en sí misma, vicia los esfuerzos de los guerreros de las drogas. El precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción. Tómese la cocaína: el precio aumenta más de 100 veces entre el cultivo de coca y el consumidor. Aun si verter herbicida sobre los cultivos de los campesinos cuadriplica el precio local de las hojas de coca, esto tiende a tener poco impacto sobre el precio en la calle, el cual se establece principalmente de acuerdo al riesgo de transportar la cocaína a Europa o los Estados Unidos.
Hoy en día, los guerreros de las drogas dicen capturar cerca de la mitad de toda la cocaína que es producida. El precio en las calles de Estados Unidos sí parece haber subido, y la pureza parece haber bajado, durante el último año. Pero no es claro que la demanda baje cuando los precios suben. De otra parte, hay abundante evidencia de que el negocio de las drogas se adapta rápidamente a perturbaciones en el mercado. A lo sumo, la represión efectiva sólo obliga a que el negocio transite hacia otros sitios de producción. Así, el opio se ha movido de Turquía y Tailandia hacia Myanmar y el sur de Afganistán, donde actúa en detrimento de los esfuerzos de Occidente por derrotar a los Talibanes.
Al Capone, pero a escala global
Ciertamente, lejos de reducir el crimen, la prohibición ha fomentado mafias a una escala que el mundo jamás había presenciado. De acuerdo con el, quizás inflado, estimativo de la ONU, la industria ilegal de las drogas vale unos $ 320 mil millones de dólares al año. En Occidente, hace que personas que de otra manera serían ciudadanos respetuosos de la ley, se conviertan en criminales (el actual presidente de los Estados Unidos pudo fácilmente haber terminado en prisión por sus experimentos juveniles con “perico”). También hace que las drogas sean más peligrosas: los adictos compran cocaína y heroína muy adulteradas; muchos usan agujas sucias para inyectarse, propagando VIH; los desgraciados que sucumben al “crack” o a la “meta” están fuera de la ley, y cuentan sólo con sus jíbaros para ser “tratados”. Pero son los países del mundo emergente que pagan la mayor parte del precio. Hasta una democracia relativamente desarrollada como México se encuentra ahora en una lucha a muerte contra las mafias. Oficiales estadounidenses, incluyendo a un ex zar de las drogas, han hecho pública su preocupación por tener a un “narco estado” como vecino.
El fracaso de la guerra contra las drogas ha llevado a que algunos de sus más valientes generales, especialmente en Europa y Latinoamérica, estén sugiriendo que el actual eje de la política, consistente en encerrar personas, tome un giro hacia un enfoque de salud pública y “reducción del daño” (como alentar a los adictos a que usen agujas limpias). Este enfoque haría más énfasis en educación pública y tratamiento de los adictos, y menos en el acoso a campesinos que cultivan coca y en el castigo a consumidores de drogas “blandas” para uso personal. Eso sería un paso en la dirección correcta. Pero es improbable que logre ser financiado adecuadamente, y no hace nada contra el crimen organizado.
La legalización no sólo desplazaría a las mafias; también haría que las drogas pasaran de ser un problema de ley y orden a ser un problema de salud pública, que es como deberían ser tratadas. Los gobiernos podrían cobrar impuestos y regular el comercio de drogas, y usar los recursos recaudados (y los miles de millones ahorrados en uso de fuerza pública) para educar al público sobre los riesgos de consumir drogas y para tratar la adicción. La venta de drogas a menores debería seguir siendo prohibida. Diferentes drogas tendrían distintos niveles de carga impositiva y regulación. El sistema sería ajustable e imperfecto, requeriría monitoreo constante y tendría disyuntivas ("trade-offs") muy difíciles de medir. Los precios post-impuestos deberían ser establecidos a un nivel que permitiera lograr un balance entre el desaliento del uso de drogas por un lado, y, por otro lado, el desánimo del mercado negro y de los actos desesperados de robo y prostitución a los cuales los adictos tienen que recurrir para alimentar sus hábitos.
Venderle este sistema imperfecto a las personas en los países productores, donde el crimen organizado es el tema político central, es relativamente sencillo. La parte dura está en los países consumidores, donde la mayor batalla política es la adicción. Muchos padres de familia estadounidenses pueden llegar a aceptar que la legalización sería una respuesta adecuada para la gente de Latinoamérica, Asia y África; pueden incluso llegar a ver su utilidad en la lucha contra el terrorismo. Pero su miedo inmediato serían sus propios hijos.
Ese miedo está basado en buena medida en la presunción de que bajo un régimen de legalidad más personas usarían drogas. Esa presunción puede estar equivocada. No hay correlación entre la severidad de las leyes sobre drogas y la incidencia del consumo; ciudadanos que viven en regímenes severos (notablemente en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña) consumen más drogas, no menos. Los guerreros de las drogas, avergonzados, explican esto aludiendo a presuntas diferencias culturales, pero incluso en países muy similares la severidad de las reglas hace poca diferencia sobre el número de adictos: la dura Suecia y la más liberal Noruega tienen precisamente los mismos niveles de adicción. La legalización puede reducir tanto la oferta (el empujador [vendedor de drogas] por definición empuja) como la demanda (parte de la emoción del peligro desaparecería). Nadie lo sabe con certeza. Cualquier proponente honesto de la legalización haría bien en asumir que el consumo de drogas agregado se incrementaría.
Hay dos razones principales para argumentar que la prohibición debería, aun así, ser eliminada. La primera es un principio de liberalidad. Aunque algunas drogas ilegales son extremadamente peligrosas para algunas personas, la mayor parte de ellas no son especialmente dañinas. (El tabaco es más adictivo que virtualmente todas ellas.) La mayor parte de los consumidores de drogas ilegales, incluyendo cocaína e incluso heroína, sólo las usan ocasionalmente. Lo hacen porque derivan disfrute de ellas (como del whisky o de un Marlboro Light). No es trabajo del estado detenerlos.
¿Y qué de la adicción? El tema queda parcialmente cubierto por el primer argumento, puesto que el daño en cuestión recae sobre el usuario. Pero la adicción también puede infligir miseria sobre las familias y especialmente los hijos de cualquier adicto, e involucra costos sociales más amplios. Por eso es que desincentivar y tratar la adicción debería ser la prioridad de la política de drogas. De ahí el segundo argumento: la legalización ofrece la oportunidad de hacer frente a la adicción adecuadamente.
Proveyendo información honesta sobre los riesgos a la salud de distintas drogas, y estableciendo precios acordes, los gobiernos podrían orientar a los consumidores hacia las menos dañinas. La prohibición no ha logrado prevenir la proliferación de drogas diseñadas, soñadas en laboratorios. La legalización podría animar a que compañías legítimas de drogas mejoraran los productos que la gente consume. Los recursos recaudados a través de impuestos y ahorrados en represión permitirían a los gobiernos garantizar tratamientos a los adictos – una manera de hacer que tal legislación sea más aceptable políticamente. El éxito de los países desarrollados en hacer que la gente deje de consumir tabaco, el cual es similarmente sujeto a impuestos y regulación, provee una base de esperanza.
¿Una apuesta calculada, u otro siglo de fracaso?
Este periódico por primera vez argumentó a favor de la legalización hace 20 años (ver artículo). Revisando la evidencia de nuevo (ver artículo), la prohibición se ve aun más dañina, especialmente para los pobres y débiles del mundo. La legalización no desplazaría a las mafias completamente fuera de los negocios de las drogas; así como con el alcohol y los cigarrillos, habría impuestos que evadir y reglas que subvertir. Y tampoco sería una cura automática para estados fallidos como Afganistán. Nuestra solución no es pulcra; pero un siglo de fracaso manifiesto argumenta a favor de intentarla.
Failed states and failed policies
How to stop the drug wars
Prohibition has failed; legalisation is the least bad solution
A HUNDRED years ago a group of foreign diplomats gathered in Shanghai for the first-ever international effort to ban trade in a narcotic drug. On February 26th 1909 they agreed to set up the International Opium Commission—just a few decades after Britain had fought a war with China to assert its right to peddle the stuff. Many other bans of mood-altering drugs have followed. In 1998 the UN General Assembly committed member countries to achieving a “drug-free world” and to “eliminating or significantly reducing” the production of opium, cocaine and cannabis by 2008.
That is the kind of promise politicians love to make. It assuages the sense of moral panic that has been the handmaiden of prohibition for a century. It is intended to reassure the parents of teenagers across the world. Yet it is a hugely irresponsible promise, because it cannot be fulfilled.
Next week ministers from around the world gather in Vienna to set international drug policy for the next decade. Like first-world-war generals, many will claim that all that is needed is more of the same. In fact the war on drugs has been a disaster, creating failed states in the developing world even as addiction has flourished in the rich world. By any sensible measure, this 100-year struggle has been illiberal, murderous and pointless. That is why The Economist continues to believe that the least bad policy is to legalise drugs.
“Least bad” does not mean good. Legalisation, though clearly better for producer countries, would bring (different) risks to consumer countries. As we outline below, many vulnerable drug-takers would suffer. But in our view, more would gain.
The evidence of failure
Nowadays the UN Office on Drugs and Crime no longer talks about a drug-free world. Its boast is that the drug market has “stabilised”, meaning that more than 200m people, or almost 5% of the world’s adult population, still take illegal drugs—roughly the same proportion as a decade ago. (Like most purported drug facts, this one is just an educated guess: evidential rigour is another casualty of illegality.) The production of cocaine and opium is probably about the same as it was a decade ago; that of cannabis is higher. Consumption of cocaine has declined gradually in the United States from its peak in the early 1980s, but the path is uneven (it remains higher than in the mid-1990s), and it is rising in many places, including Europe.
This is not for want of effort. The United States alone spends some $40 billion each year on trying to eliminate the supply of drugs. It arrests 1.5m of its citizens each year for drug offences, locking up half a million of them; tougher drug laws are the main reason why one in five black American men spend some time behind bars. In the developing world blood is being shed at an astonishing rate. In Mexico more than 800 policemen and soldiers have been killed since December 2006 (and the annual overall death toll is running at over 6,000). This week yet another leader of a troubled drug-ridden country—Guinea Bissau—was assassinated.
Yet prohibition itself vitiates the efforts of the drug warriors. The price of an illegal substance is determined more by the cost of distribution than of production. Take cocaine: the mark-up between coca field and consumer is more than a hundredfold. Even if dumping weedkiller on the crops of peasant farmers quadruples the local price of coca leaves, this tends to have little impact on the street price, which is set mainly by the risk of getting cocaine into Europe or the United States.
Nowadays the drug warriors claim to seize close to half of all the cocaine that is produced. The street price in the United States does seem to have risen, and the purity seems to have fallen, over the past year. But it is not clear that drug demand drops when prices rise. On the other hand, there is plenty of evidence that the drug business quickly adapts to market disruption. At best, effective repression merely forces it to shift production sites. Thus opium has moved from Turkey and Thailand to Myanmar and southern Afghanistan, where it undermines the West’s efforts to defeat the Taliban.
Al Capone, but on a global scale
Indeed, far from reducing crime, prohibition has fostered gangsterism on a scale that the world has never seen before. According to the UN’s perhaps inflated estimate, the illegal drug industry is worth some $320 billion a year. In the West it makes criminals of otherwise law-abiding citizens (the current American president could easily have ended up in prison for his youthful experiments with “blow”). It also makes drugs more dangerous: addicts buy heavily adulterated cocaine and heroin; many use dirty needles to inject themselves, spreading HIV; the wretches who succumb to “crack” or “meth” are outside the law, with only their pushers to “treat” them. But it is countries in the emerging world that pay most of the price. Even a relatively developed democracy such as Mexico now finds itself in a life-or-death struggle against gangsters. American officials, including a former drug tsar, have publicly worried about having a “narco state” as their neighbour.
The failure of the drug war has led a few of its braver generals, especially from Europe and Latin America, to suggest shifting the focus from locking up people to public health and “harm reduction” (such as encouraging addicts to use clean needles). This approach would put more emphasis on public education and the treatment of addicts, and less on the harassment of peasants who grow coca and the punishment of consumers of “soft” drugs for personal use. That would be a step in the right direction. But it is unlikely to be adequately funded, and it does nothing to take organised crime out of the picture.
Legalisation would not only drive away the gangsters; it would transform drugs from a law-and-order problem into a public-health problem, which is how they ought to be treated. Governments would tax and regulate the drug trade, and use the funds raised (and the billions saved on law-enforcement) to educate the public about the risks of drug-taking and to treat addiction. The sale of drugs to minors should remain banned. Different drugs would command different levels of taxation and regulation. This system would be fiddly and imperfect, requiring constant monitoring and hard-to-measure trade-offs. Post-tax prices should be set at a level that would strike a balance between damping down use on the one hand, and discouraging a black market and the desperate acts of theft and prostitution to which addicts now resort to feed their habits.
Selling even this flawed system to people in producer countries, where organised crime is the central political issue, is fairly easy. The tough part comes in the consumer countries, where addiction is the main political battle. Plenty of American parents might accept that legalisation would be the right answer for the people of Latin America, Asia and Africa; they might even see its usefulness in the fight against terrorism. But their immediate fear would be for their own children.
That fear is based in large part on the presumption that more people would take drugs under a legal regime. That presumption may be wrong. There is no correlation between the harshness of drug laws and the incidence of drug-taking: citizens living under tough regimes (notably America but also Britain) take more drugs, not fewer. Embarrassed drug warriors blame this on alleged cultural differences, but even in fairly similar countries tough rules make little difference to the number of addicts: harsh Sweden and more liberal Norway have precisely the same addiction rates. Legalisation might reduce both supply (pushers by definition push) and demand (part of that dangerous thrill would go). Nobody knows for certain. But it is hard to argue that sales of any product that is made cheaper, safer and more widely available would fall. Any honest proponent of legalisation would be wise to assume that drug-taking as a whole would rise.
There are two main reasons for arguing that prohibition should be scrapped all the same. The first is one of liberal principle. Although some illegal drugs are extremely dangerous to some people, most are not especially harmful. (Tobacco is more addictive than virtually all of them.) Most consumers of illegal drugs, including cocaine and even heroin, take them only occasionally. They do so because they derive enjoyment from them (as they do from whisky or a Marlboro Light). It is not the state’s job to stop them from doing so.
What about addiction? That is partly covered by this first argument, as the harm involved is primarily visited upon the user. But addiction can also inflict misery on the families and especially the children of any addict, and involves wider social costs. That is why discouraging and treating addiction should be the priority for drug policy. Hence the second argument: legalisation offers the opportunity to deal with addiction properly.
By providing honest information about the health risks of different drugs, and pricing them accordingly, governments could steer consumers towards the least harmful ones. Prohibition has failed to prevent the proliferation of designer drugs, dreamed up in laboratories. Legalisation might encourage legitimate drug companies to try to improve the stuff that people take. The resources gained from tax and saved on repression would allow governments to guarantee treatment to addicts—a way of making legalisation more politically palatable. The success of developed countries in stopping people smoking tobacco, which is similarly subject to tax and regulation, provides grounds for hope.
A calculated gamble, or another century of failure?
This newspaper first argued for legalisation 20 years ago (see article). Reviewing the evidence again (see article), prohibition seems even more harmful, especially for the poor and weak of the world. Legalisation would not drive gangsters completely out of drugs; as with alcohol and cigarettes, there would be taxes to avoid and rules to subvert. Nor would it automatically cure failed states like Afghanistan. Our solution is a messy one; but a century of manifest failure argues for trying it.
Si alguien la encuentra o quieren traducirla envíenla a:
ppirataargentino#gmail.com
Reemplacen # por @
















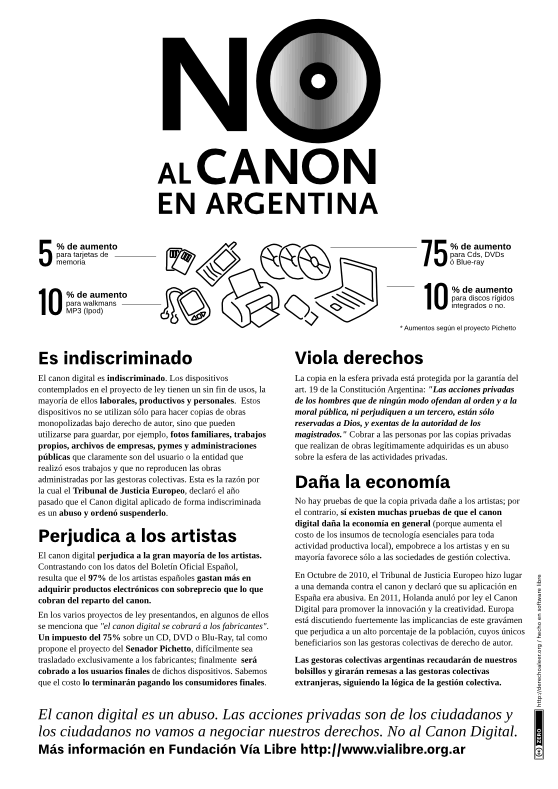









1 comentarios:
Listo, y Anahí soy yo, de El Rincón de Anahí (aviso, porque tambien hay por ahí una cantante)
Saludos.
Publicar un comentario